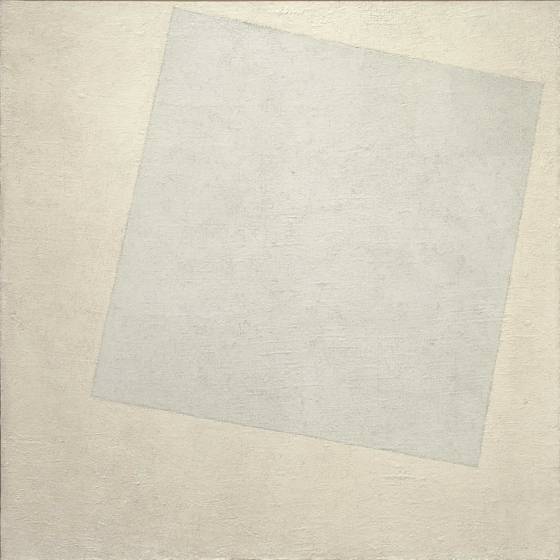El color blanco se ha relacionado con la pureza desde hace mucho tiempo. Las sacerdotisas de Egipto y Roma ya vestían así, mientras que también es el color con el que visten los papas desde el siglo XVI. Pero el blanco, en su aparente sencillez, también esconde historias enigmáticas: el blanco de plomo fue un pigmento altamente valorado por su brillantez pero cuya toxicidad podría incluso causar la muerte. Ahora que el paso histórico de Filomena ha dejado gran parte de España teñida de blanco, te presentamos una selección de obras en las que el blanco tiene un papel claramente protagonista (Y si tu color favorito es otro, siempre puedes pasarte por este artículo elegíamos una obra por cada color del arcoíris).
Apolo del Belvedere
Muchas veces no somos conscientes del origen de nuestras ideas más asentadas, por lo que investigar sobre ellas puede proporcionarnos sorpresas insospechadas. Una de estas ideas es la que relaciona las estatuas clásicas con el color blanco. En pleno siglo XVIII, el teórico alemán Johann Joachim Winckelmann quedó totalmente prendado de la blanquitud del Apolo del Belvedere, y llegó afirmar que se trataba del “ideal más alto del arte entre las obras de arte antiguo que se han conservado hasta nuestros días”. Los dos textos sobre arte antiguo de este historiador calaron bien profundo, pero contenían algunas lagunas.
La primera de ellas es que el Apolo del Belvedere que hay expuesto en los Museos Vaticanos no es original, sino una copia romana de otra escultura griega. Y el error de apreciación que más nos interesa en este relato es que, pese a que el teórico alemán ensalzara su color blanco, las esculturas de la antigüedad estuvieron en su día policromadas con bellos colores, como las evidencias documentales y sus restos nos han permitido saber con el paso del tiempo, como explica este artículo de la revista digital sobre arte Hyperallergic. Sin embargo, hoy en día nos cuesta mucho imaginarnos una estatua clásica sin el color blanco del mármol, que hemos convertido en canon de belleza para esa época.
San Serapio, de Francisco Zurbarán
A diferencia de otros artistas barrocos, Francisco Zurbarán no necesitó recurrir ni a una sola gota de sangre para representar el sufrimiento y dolor del fraile San Serapio durante su martirio. Es la representación del cuarto voto de los mercedarios: aceptar la tortura. La obra es un espectacular ejemplo del dominio en la representación de las telas y volúmenes del pintor, con la representación de ese hábito blanco que es indudablemente el centro de la composición y que nos oculta los rastros de un martirio espantoso: a Serapio le extrajeron los intestinos estando él vivo.
Y es precisamente eso, su uso del color blanco en contraposición con los tonos oscuros típicos del tenebrismo, lo que ha hecho que muchos especialistas recuerden a Zurbarán por su inigualable manejo de las tonalidades blanquecinas. Destaquemos la visión de María Zambrano, crítica artística que entiende el uso del color blanco de Zurbarán como el más cercano a la “blanquitud absoluta” y un medio para transportarnos a la espiritualidad.
La Urraca, de Claude Monet
Aún no existía el Impresionismo, pero Monet ya se anticipa a las ideas del movimiento al que él mismo daría vida: inmortalizar momentos fugitivos, construidos por una incidencia concreta de la luz natural, que cambia de un momento a otro. Y esto es precisamente lo que hace en La Urraca, un paisaje pintado en el invierno entre 1868 y 1869, cinco años antes de la primera exposición y germen del movimiento.
La representación de un paisaje nevado en la zona de Étretat (Normandía), en el que la impresión lumínica se construye a partir de diferentes tonalidades de blanco, logra que el momento parezca más efímero si cabe. Igual que él, otros artistas, como Pisarro o Renoir, se sintieron atraídos por este paisaje invernal e inmortalizaron las luces y las sombras de las volubles nevadas. La luminosidad y la predominancia de tonos claros, así como la ausencia de representación humana, resultaron tan novedosas que le valieron el rechazo del jurado del Salón de París de 1869.
Madre, de Joaquín Sorolla
El 12 de julio de 1895 llegó al mundo Elena, la segunda hija de Joaquín Sorolla. Para conmemorar su nacimiento, decidió pintar Madre, una de sus obras más enigmáticas, en la que su esposa Clotilde aparece retratada junto a su hija recién nacida. Con la brumosidad propia de la pincelada impresionista de Sorolla, ambas mujeres parecen casi engullidas por un mar de blancos, que recordemos era el color de la pureza y que, casualidad o no, solía relacionarse con las mujeres. La aparente sencillez de esta obra encierra en realidad una maestría técnica inaudita, en la que Sorolla hace uso de escasos colores más allá de las tonalidades blancas para dominar y transmitirlo todo a través de la luz.
El siglo XIX asistió a multitud de avances en relación a la iluminación: la luz artificial era cada vez más eficiente y accesible, y la natural tenía una mayor consideración gracias a los avances en las técnicas constructivas. Todo ello tuvo su reflejo en el arte. En el caso de Sorolla, el tratamiento de la luz se convierte prácticamente en una obsesión. Pero su marca distintiva es sin duda su manera de tratar el reflejo de la luz natural sobre las tonalidades blanquecinas, convirtiendo sus obras en auténticos focos de luz. Nadie pinta la luz como lo hizo Sorolla.
Suprematismo: Blanco sobre blanco, de Kazimir Malévich
La llegada del siglo XX trae a la esfera artística los llamados monocromos, una de las corrientes más importantes y controvertidas del arte abstracto en el que los artistas limitan la construcción de sus obras a un solo color. El Tate reúne algunas de estas obras realizadas únicamente con tonos blancos, una clara demostración de las infinitas oportunidades que ofrece el uso de este color y la exploración de sus capacidades expresivas.
Pero entre los monocromos blancos destaca sin duda el de Kazimir Malévich. Con Suprematismo: Blanco sobre blanco (1918), una obra en la que la abstracción geométrica da un paso más allá y pierde toda referencia a la realidad, Malévich construyó una de las obras más radicales de su época. Para él, el color blanco era el color del infinito y despertaba un sentimiento imposible de alcanzar si no era a través de arte sin referencia alguna a la naturaleza. Estaba construyendo su teoría del suprematismo, llamada así por ser “la supremacía del sentimiento o percepción puros en las artes pictóricas”. En definitiva, un arte puro que no necesitaba contenido para su significación. Esta obra hizo que Malévich considerara que ya había llegado al límite y abandonara la pintura durante un tiempo para dedicarse a otras disciplinas. Volvería a pintar, pero nunca más seguiría esta estela.
La nevada o El invierno, de Francisco de Goya y Lucientes
Cuando Goya pintó La nevada o El invierno estaba realizando una de las primeras pinturas sin idealización del frío relacionado con la estación invernal. Realizada entre 1786 y 1787, esta obra es en realidad uno de los cartones con el tema de las estaciones realizados para los tapices que iban a adornar el comedor de los Príncipes de Asturias, el posterior Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, en el madrileño Palacio del Pardo. Se conservan los bocetos, que nos permiten apreciar los cambios compositivos que experimentó la obra hasta poder verla cómo lo hacemos hoy. El paso del tiempo hizo que la pintura perdiera las tonalidades frías y blanquecinas características de la nieve, las que nos han llevado a incluirla en este artículo, pero el excelente trabajo de los restauradores las han devuelto a la vida.
Nos despedimos con esta obra, una de las que más se ha compartido en redes sociales tras las vistas blancas que nos ha dejado el paso de Filomena. La capital madrileña, como otras zonas de España, luce los restos de ese histórico manto blanco. Suele decirse que “Año de nieves, año de bienes”, esperemos que en este caso el refrán se cumpla al pie de la letra.
* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!